Al fuego de las entrañas santiagueras se cuece una ciudad de mármol; urbe que crece, empinándose hacia el cielo como una tierra que ha conocido la grandeza, esparciendo piedras al horizonte. La rodea el verde de la Sierra, un guardián perenne que espanta las peores tormentas.
La metrópoli esconde del tiempo sus tesoros, entre las losas tibias por el sol resguarda secretos e historias que viajantes de todos lados persiguen. En las mañanas, cuando la neblina aún humedece las hierbas, las calles se llenan de personas que buscan empaparse de eternidad.
Fuera de la vista de los mortales, enraizados al suelo, dormitan gigantes con los ojos cerrados y el corazón atento. Seres que solían caminar por el mundo, cambiando el destino de las nubes, los ríos, las montañas, y que al terminar su ciclo buscaron descanso en una capital de héroes.
Algunos peregrinos, de esos que cruzan los mares, aseguran que han visto a los gigantes en las madrugadas, alzándose entre las montañas y entonces, en su palidez silenciosa, la ciudad palpita, y los mármoles tiemblan como aquel que teme y respeta.


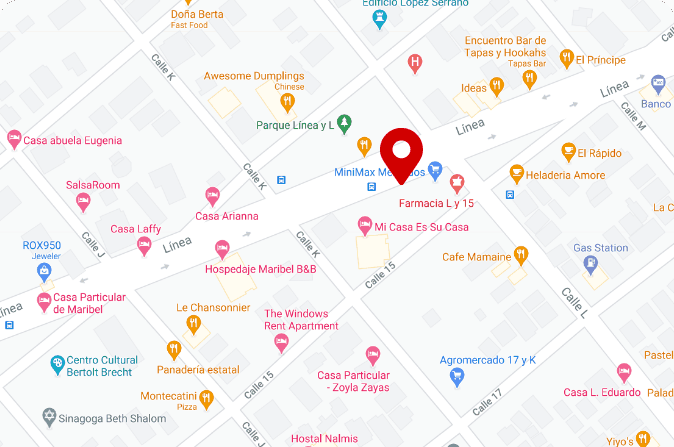
Somos del Barrio